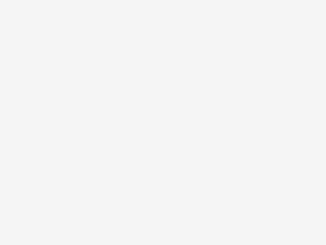Todo está perdido, piensas, nunca adivinaste fácilmente la angosta hendidura entre la enfermedad y su cura, entre la causa de tanta indiferencia y tu facilidad para menospreciarte y eso, tanto en literatura como en amor se paga con cruel moneda. En ambas dependes de que se te acepte siempre como un segundo plato.
Ya es tarde. Nada, nada volverá a ser lo mismo niño bueno, te dices a ti mismo niño bueno porque reconoces la humedad en las costuras de tu piel y sabes que tú no tienes la culpa de tanta herida fracasada. ¿Culpable? ¿Cómo puede un niño nacer culpable?
Ahora vas al espejo más próximo a tu cuarto, y ahí le tienes, silenciosamente abatido pero lo suficientemente inteligente como para advertir la alegría de ser valiente por un ratito, y en esa alegría te regocijas, te relames las heriditas de arriba a abajo y, ¡sorpresa!: nunca volverás a arrepentirte. Y palpas tu carne muy despacio, hasta imaginas a la niña que amas rozando suavemente su mejilla con tu mejilla y recordando juntos desde cuándo la quieres.
Jesús Miguel Horcajada García
Copyright © 2025 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes